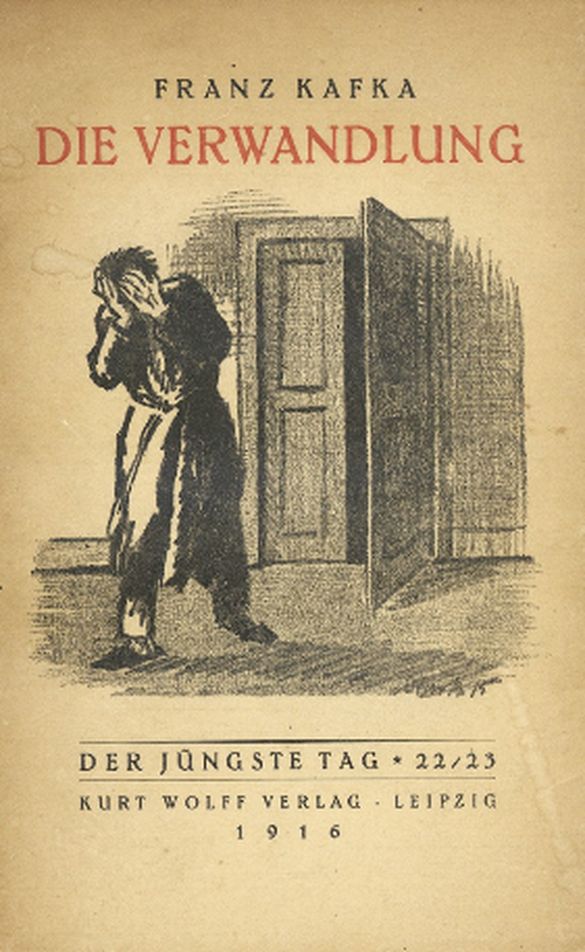Franz Kafka, “Tú eres la tarea”. Aforismos. Edición, prólogo y comentarios de Reiner Stach. Traducción de Luis Fernando Moreno Claros. Barcelona, Acantilado, 2024.
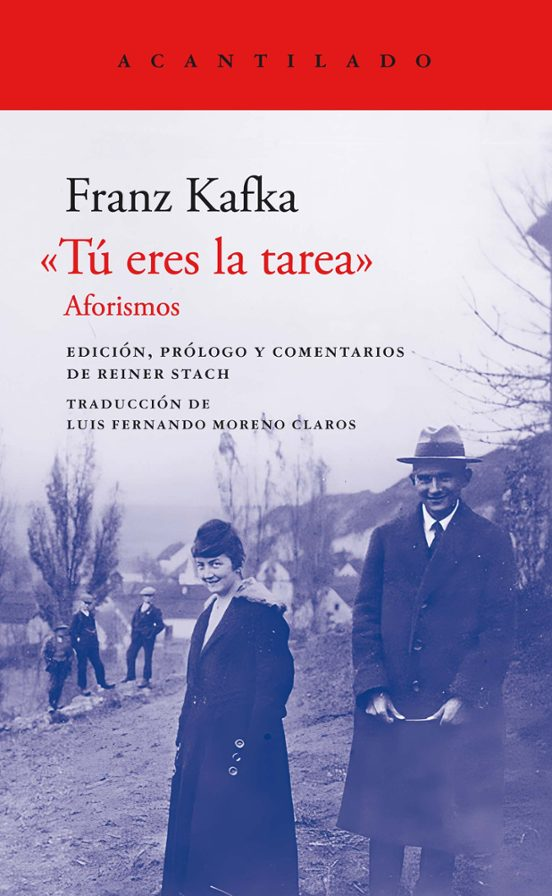
Cuando me planteo comentar este aforismo de Kafka, “Una jaula fue en busca de un pájaro”, me vienen a la memoria por asociación léxica composiciones literarias en que aparecen jaulas y pájaros. Me acuerdo de una balada bengalí recogida por Rabindranath Tagore en su novela Gora:
Vuela a la jaula el ave extraña,
no sé de dónde vendrá.
No logra mi mente encadenarla,
no sé adónde irá.
Pero no tardo en descartar la asociación, pues, al margen de la intención lírica de la balada, ni el ave —encarnación de un espíritu inquieto o de un sentimiento inestable que va y viene— ni la jaula —imagen de la comprensión racional de los sentimientos— pueden asimilarse a los de nuestro aforismo.
Circunstancias del autor y contexto
En agosto de 1917, después de haber sufrido dos vómitos de sangre, a Franz Kafka se le diagnosticó un brote de tuberculosis y, al cabo de pocas semanas, a mediados de septiembre, se instaló en Zürau (un pueblecito checo que hoy se llama Sirem), en el noroeste de Bohemia, a dos horas de tren desde Praga, en una granja agrícola regentada por su hermana Ottla. Había obtenido una baja laboral por enfermedad y la fue renovando hasta finales de abril de 1918, fecha en que volvió a Praga para reincorporarse a su trabajo en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo. Durante esos ocho meses de vida campestre su estado de salud había mejorado, había roto definitivamente su compromiso con su prometida Felice Bauer y algunas de las ideas que le ocuparon entonces se habían ido plasmando en las anotaciones conocidas posteriormente como aforismos de Zürau.
Franz Kafka había conocido a Felice Bauer el 13 de agosto de 1912 en Praga, en casa de su amigo Max Brod, y no tardó en encontrar en esa relación sentimental acuciantes estímulos para la escritura. La primera carta que le escribió (ella vivía en Berlín) está fechada el 20 de septiembre de 1912, y la última, el 16 de octubre de 1917, un mes después de haberse instalado en Zürau. Las 502 cartas de Kafka a Felice conservadas ocupan 792 páginas en la primera edición española de Alianza Editorial (1977); las de Felice Bauer a Franz Kafka no se han conservado. En El otro proceso de Kafka, Elías Canetti analiza con rigor admirable el contenido de esas cartas para iluminar con fundamento los vínculos entre la vida sentimental del autor y la evolución de su obra literaria.
Si la correspondencia con Felice Bauer había sido para Kafka un acicate para escribir (sobre todo al principio), una vez instalado en Zürau parece decidido a tomar otro rumbo y a empezar una nueva etapa. La primera entrada de su diario escrita en Zürau es significativa de este cambio de orientación:
15 de septiembre de 1917. Hasta cierto punto, ahora tienes la posibilidad, si realmente existe tal posibilidad, de comenzar. No la desperdicies. Si quieres penetrar en ti mismo, no podrás evitar tanta suciedad que te desborda. Pero no te revuelques en ella. Si, como tú mismo dices, la herida de tus pulmones solo es un símbolo, un símbolo de la herida cuya inflamación se llama Felice, y cuya profundidad se llama justificación, si eso es así, entonces también son símbolos los consejos médicos (luz, aire, sol, reposo). Agarra ese símbolo.
De esa entrada vamos a retener la repetición de la palabra símbolo, porque tendremos que recurrir a ella para comentar nuestro aforismo, pero, antes, aportemos otras circunstancias para contextualizar con más datos el nacimiento de los aforismos.
Franz Kafka, cuando ya llevaba una semana en Zürau, recibió la visita de su prometida Felice Bauer, concretamente los días 20 y 21 de septiembre (había recorrido una distancia de treinta horas en tren para verlo e interesarse por su salud). El encuentro entre ambos no sirvió para fortalecer el curso de sus relaciones. Poco después de ese encuentro, Kafka todavía le escribió dos cartas más a Felice, una el 30 de septiembre y otra, la última (“Queridísima Felice…”), el 16 de octubre de 1917, y el compromiso entre ellos dos acabaría rompiéndose definitivamente en Praga en las Navidades de ese mismo año, cuando se encontraron por última vez.
Al llegar Kafka a Zürau ya estaba prácticamente agotada su febrilidad por escribirle a Felice. Podría pensarse entonces que su necesidad perentoria de escribir se encauzaría en su diario, pero no fue así: las entradas en su diario durante su estancia en Zürau son escasas y escuetas. Incluso cuando Max Brod le pregunta por carta el 4 de octubre de 1917: “¿Escribes algo?”, Kafka, dos días después, contesta: “No estoy escribiendo. Mi voluntad no me lleva a escribir”. E incluso, el 18 de octubre, la entrada de su diario no puede ser más escueta ni más rotunda: “Romper todo”. Pero, al día siguiente (el 19 de octubre), empieza a escribir, aparte, una serie de anotaciones: los llamados póstumamente aforismos de Zürau.
La palabra aforismo nació en la Antigua Grecia para designar los preceptos médicos de Hipócrates (“Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina” es uno de los más conocidos, muy afín, por cierto, a los principios naturistas de Kafka), aunque, de hecho, filósofos presocráticos como Heráclito ya habían utilizado anteriormente fórmulas sentenciosas y oraculares equivalentes, y más tarde, la palabra fue ampliando su uso y su significación en la literatura y en la filosofía. Así que la flexibilidad formal que ha alcanzado el género permite acoger la diversidad expresiva de las ciento cinco anotaciones numeradas de Kafka reunidas como una colección de aforismos.
En el prólogo de “Tú eres la tarea”. Aforismos, sostiene Stach que, aunque “sea problemático calificarlos así”, “los aforismos de Kafka figuran entre las creaciones intelectuales más originales del siglo XX, pese a que no hubo nada más ajeno a su autor que la búsqueda de la alusión graciosa, el efecto inesperado o la voluntad de asombrar a un lector imaginario”. Así que, si los comparamos con los aforismos de otros grandes cultivadores del género (Baltasar Gracián, Quevedo, Lichtenberg, Chamfort, Nietzsche, etc.), concluiremos que se les parecen en poco: no tienen ni el brillo conceptual ni la sonora redondez por la que se recuerdan otros y, sin embargo, admiran por su condensación, su valor literario y la fuerza de sus imágenes (al leer algunos, los imaginamos como si fueran fotogramas, y este es el caso del que comentamos a continuación).
Una jaula fue en busca de un pájaro
De este aforismo, el número 16 de la serie, anotado el 6 de noviembre de 1917, escribe Stach que es “tal vez el más famoso y citado de Kafka, [y que] desde luego no es tradicional, ni siquiera una parábola o un relato breve, sino más bien una surrealista imagen paradójica y chocante, que estimula la imaginación del lector”. Y tiene razón. Pero eso no impide que a muchos lectores ese aforismo les pueda parecer el principio de un relato inconcluso, pues, al fin y al cabo, otros escritos de Kafka comienzan también de manera enigmática o, al menos, intrigante. Veamos tres ejemplos.
- “Alguien debía de haber calumniado a Josef K, porque sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana” (El proceso)
- “Cuando una mañana, Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encuntró en su cama convertido en un monstruoso bicho” (La transformación)
- “Tenemos un nuevo abogado, el doctor Bucéfalo. Poco en su aspecto exterior recuerda la época en que aún era el corcel de Alejandro de Macedonia” (“El nuevo abogado”, relato incluido en Un médico rural)
Estos tres principios no tienen forma aforística, es verdad; se refieren a personajes reconocibles (Josef K, empleado en un banco; Gregor Samsa, viajante de comercio, y el doctor Bucéfalo, abogado) y constituyen el embrión de sendas historias, pero los casos anómalos que declaran producen extrañamiento y tienen la intensidad necesaria para atraer la curiosidad del lector y garantizar que quiera seguir leyendo. Y algo parecido puede ocurrir con esa jaula capaz de ir en busca de un pájaro: la imagen es tan desconcertante que, una vez aceptada, la creemos susceptible de convertirse en el origen de una singular historia. El extrañamiento en este caso derivaría de la personificación de la jaula: ha tomado una determinación y ha dejado der ser un mero objeto inerte para convertirse en protagonista de una búsqueda.
Las jaulas en literatura no acostumbran a ser tan audaces como la del aforismo de Kafka. En algunos cuentos tradicionales (por ejemplo, en “El pájaro de oro”, de los hermanos Grimm) llega un momento en que el protagonista tiene que elegir entre una jaula de oro y otra de hierro (o de madera) para transportar al pájaro que ha atrapado; en todos ellos, el error consiste en elegir la jaula de oro al creer que es la más apropiada por ser la más valiosa. Olvidan esos personajes que el oro de esas jaulas sirve para deslumbrarlos pero no para alcanzar la verdad (la verdad suele ser modesta, renuncia a los oropeles y se acoge a la sencillez). Pero en todos esos casos la jaula, por muchas características físicas que presente, carece de iniciativa propia.
En cuanto a los pájaros, en la tradición literaria suelen encarnar diversos significados. A veces simbolizan las almas humanas, que van y vienen, inquietas y misteriosas; otras son manifestaciones de la divinidad, presagios de lo que está a punto de ocurrir, imágenes o metáforas de la libertad, etc. Ya lo hemos dicho: el pájaro de la balada bengalí, aunque parezca volar hacia una jaula, no se deja atrapar ni encadenar: es escurridizo e inasible. El mismo Kafka, según Canetti en la obra citada, “se compara con un pájaro al que una maldición tiene alejado de su nido, pero que revolotea constantemente en torno a ese nido vacío, sin jamás perderlo de vista” Cada pájaro es lo que es y tiene sus atributos, el vuelo, el colorido de su plumaje, el canto, etc., y sin ellos pierde su condición…
En el aforismo de Kafka no importa la circunstancia del material de que está hecha la jaula, como tampoco importa la especie del pájaro, ni su colorido ni su canto. Importa lo que simbolizan estos dos elementos (ya hemos llamado la atención sobre el uso de la palabra símbolo en su diario y ahora se requiere interpretarlos). Lo importante es lo esencial, lo que esos dos elementos sugieren juntos (peligro, enjaulamiento) y por separado (la jaula, prisión, encierro; el pájaro, vuelo, libertad), y la determinación o el impulso de la jaula de complementarse, de tener una función y servir para aquello para lo que fue fabricada.
En su mismo apellido, Franz Kafka llevaba escrita la referencia a un pájaro, el grajo (la palabra checa kavka significa “grajilla”), de ahí que no sea raro que ese pájaro negro aparezca en algunos escritos del autor, por ejemplo, en el aforismo 32 (“Los grajos afirman: un solo grajo podría destruir el cielo. Esto es indudable, pero no prueba nada contra el cielo, pues cielo significa precisamente: imposibilidad de grajos”), en el relato “El cazador Gracchus” (el nombre Gracchus procede de la palabra italiana gracchio, que significa “grajo”) y en la descripción de la torre de El castillo, rodeada de “enjambres de grajos”, pues los grajos son pájaros que acostumbran a anidar en los torreones de iglesias y castillos.
Con esas nociones y una serie de hechos concatenados el lector puede llegar a interpretar el aforismo como si fuera la proyección de un episodio de la vida amorosa del autor, pero esa, por verosímil que pueda parecer, sería una interpretación sin fundamento documental. Podría pensarse que si Felice encarnaba a ojos de Kafka la idea de matrimonio y el matrimonio comportaba para él la pérdida de libertad para escribir, la llegada de Felice a Zürau podía interpretarse como un recordatorio funesto (del posible matrimonio y de la consiguiente pérdida de libertad), algo equivalente a lo que una jaula podría significar colocada junto a un pájaro. La elegancia de espíritu de Kafka, su sentido del pudor y su profundo respeto por Felice no le hubieran permitido, creemos, expresar nunca sus temores en términos demasiado directos, ni siquiera, acaso, a admitirlos ante sí mismo, pero la cercanía temporal de esos hechos (la visita de Felice a Zürau y la escritura del aforismo) no deja de ser sorprendente. Lo cierto es que una interpretación restrictiva del aforismo como simple proyección autobiográfica del autor reduce su valor polisémico y limita su fuerza plástica. Este aforismo, que quede claro, tiene un valor literario en sí mismo, y es secundario que pueda tener o no un origen autobiográfico.
La frase original en alemán (Ein Käfig ging Vogel Suchen) alguna vez ha sido traducida como “Una jaula salió en busca de un pájaro”, pero esta traducción parece menos apropiada que la que venimos comentando; “salió” lleva a pensar en una circunstancia material, un lugar del que se entra y se sale, y le otorga a la personificación de la jaula una naturaleza distinta, como si tuviera piernas o patas y no fuera solo un impulso. Tal vez por razones parecidas, Kafka había escrito primero: “Una jaula fue a cazar un pájaro”, pero luego decidió corregirlo y suprimir la referencia a cazar, que conlleva una connotación de violencia. Lo que quería expresar Kafka con esta corrección, según Stach, es que “quien pierde su libertad o está cautivo invariablemente pone algo de su parte y, por consiguiente, tiene alguna responsabilidad”. A esta observación podríamos añadir un matiz: que si bien hay muchos grados de responsabilidad al aceptar relaciones de interdependencia, también hay varios tipos de cautividad, pues no es lo mismo ser cautivo por haberse dejado cautivar que ser cautivo contra la propia voluntad.
Ahora bien, dicho esto, no puede saberse qué tipo de vínculo se hubiera establecido entre la jaula y el pájaro en el caso de haberse encontrado. La brevedad del aforismo dispara la imaginación y lleva a que, como dice Stach, pueda “aplicarse a múltiples circunstancias sociales”, tantas como son las personas que buscan a otras para mantener con ellas relaciones —sentimentales, laborales, amistosas… — de dependencia y de sumisión o de interdependencia y colaboración. Y, en ese sentido, asimilados el símbolo de la jaula y el del pájaro al comportamiento humano, podríamos decir que, como vocaciones hay muchas, unas personas tienen vocación de seducir, otras de ser seducidas… y otras de seguir volando sueltas sin rendirle cuentas a nadie. Incluso, si se amplía el sentido de la alegoría, podría identificarse la jaula con cualquier sistema de ideas o creencias (políticas, filosóficas, religiosas, etc.) y el pájaro con quienes corren el riesgo de quedar fascinados o apresados dogmáticamente por ese sistema: el aforismo alcanzaría en ese caso una universalidad difícil de eludir y pocas personas se librarían de ser o poder ser enjauladas de una u otra manera.
No sabemos qué continuidad o uso posterior le hubiera dado Kafka a esta anotación. Tal como está expresada, deja abierta la puerta a muchos significados: la jaula podría ser, por ejemplo, la muerte —o la enfermedad, la tuberculosis en el caso de Kafka— y el pájaro, el sujeto al que la muerte —o la enfermedad— viene a apresar y a llevarse consigo. Pero lo dejamos aquí y que cada lector busque y nos diga cuál es su interpretación.
F. Gallardo
Bibliografía
Franz Kafka, “Tú eres la tarea”. Aforismos. Edición, prólogo y comentarios de Reiner Stach. Traducción de Luis Fernando Moreno Claros. Barcelona, Acantilado, 2024.
Franz Kafka, Novelas. El desaparecido, El proceso, El castillo. Traducción de Miguel Sáenz. Edición dirigida por Jordi Llovet. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1999.
Franz Kafka, Narraciones y otros escritos. Traducción de Adan Kovacsics, Joan Parra Contreras y Juan José del Solar. Edición dirigida por Jordi Llovet. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2003.
Franz Kafka, Diarios. Traducción de Andrés Sánchez Pascual y Juan Parra Contreras. Edición dirigida por Jordi Llovet. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2000.
Franz Kafka, Cartas a Felice. Edición de Erich Heller y Jürgen Born. Madrid, Alianza Editorial, 1977.
Elías Canetti, El otro proceso de Kafka, Traducción de Michael Faber-Kaiser y Mario Muchnick. Barcelona, Muchnik Editores, 1981 (2ª edición).
Reiner Stach, Kafka. Los primeros años. Los años de las decisiones. Los años del conocimiento. Traducción de Carlos Fortea. Barcelona, Acantilado, 2016.
Reiner Stach, ¿Éste es Kafka? 99 hallazgos. Traducción de Luis Fernando Moreno Claros. Barcelona, Acantilado, 2021.